Teoría general del fandango en Huelva.
Después de un largo periplo buceando en el mundo del fandango parecen ver luz algunas hipótesis que permiten postular una teoría del fandango en Huelva.
Para ello debemos retrotraernos a los momentos de las repoblaciones que tuvieron lugar en el Andévalo y en la Sierra de Huelva en el siglo XV y XVI.
En esos momentos llegaron a estas tierras las músicas castellano-leonesas y con ellas también los fandangos, las folías, los romances, las seguidillas, la flauta y el tamboril.
Fandangos bailables acompañados de rabel. Pero a la vez que castellano-leoneses se asentaban había todo un conjunto de músicas como las sefardíes que en los convulsos finales del XV se asentaron buscando refugio en estas tierras próximas a la frontera y ligeramente apartadas.
Curiosamente en la frontera como tal no hay vestigios de fandangos, a pesar de tener constancia de conversos en el Andévalo que emigrarían por toda la raya e incluso se trasladaron a Holanda para seguir con su fé en el siglo XVII.
El único lugar que dispone de fandango en la frontera es Encinasola. Y Santa Barbara de Casa.
Varios fandangos bailables salieron de estas tierras para ir a América. Así el fandango jarocho comienza a aparecer en el siglo XVI y XVII. En el siglo XVIII otro fandango como el caiçara llega a Brasil procedente de Portugal, fandangos bailables con su carasterístico zapateado y su rabeca y viola.
Serán las músicas sefardíes las que se asienten y den lugar a todo este conjunto de cantes. La prueba de ello no es otra que la de la Virgen de Gracia, pues todos los pueblos con varios fandangos dan culto a esta Virgen, Gracia procedente de los edictos de Gracia siglo XVI de la Inquisición.
¿Por qué fandangos como el jarocho salen a América y en cambio no se encuentra ningún testimonio de fandangos parecidos a los actuales?, en cambio letras parecidas abundan. La respuesta a ello, podría estar en las exigencias religiosas para viajar al otro lado del Atlántico.
Las músicas o fandangos tuvieron que pertenecer al ámbito íntimo, durante al menos un siglo, siglo XVI.
Alosno,Almonaster, Calañas, El Cerro y Encinasola serán esos lugares donde los fandangos se cultivarán e irradiarán hacia otros lugares.
Eppur si muove, los fandangos y las tradiciones comenzarían a salir, así a finales del XVII saldría de Alosno el Parao, un fandango bailable que aún se conservaba y por mor del comercio llegará a Santarem y será el padre del Ribatejano.
La caña o cané alosnero seguiría por las calles en las rondas, acompañando a la guitarra cuando la había, a las seguidillas y así el Andévalo y la sierra seguirían desarrollando sus cantes, desempolvando joyas como el aldeano de Almonaster, o dándose a conocer al gran público los fandangos de Encinasola.
La arriería alosnera de mediados y finales del XIX llevaría a la ciudad de Huelva la larga tradición de cantes andevaleños naciendo otra forma de cantar los fandangos, mas marina, que muchos cantaores han llamado fandanguillos, metiendo a los fandangos en la controversia si jondos o no jondos, si flamencos o no flamencos.
Pero los fandangos de Huelva, todos ellos, no son mas que puro flamenco, la unión de las culturas castellano-leonesa y sefardí y probablemente haya una parte árabe que tarde o temprano aparecerá. No puede entenderse el flamenco sin las distintas culturas que han poblado la península y los fandangos de Huelva son por derecho propio y origen flamenco.
Que Fernando el de Triana viese esa jondura en los fandangos alosneros no resulta casual, solo estaba viendo con claridad una de las fuentes aportadoras al río del flamenco.
Es el fandango testigo de la historia, fuente de conocimiento.
Así el siguiente fandango, con su letra que puede encontrarse en viejos cancioneros castellanos, da testimonio de amores no correspondidos.
Esta calle está empredada
con piedras que yo he traido
las piedras me reconocen
pero tu no me has conocido
ya me llamarás a voces.
Los que hablan de lo jondo o no jondo escuchen esto.
https://www.youtube.com/watch?v=1hyf_i_ld0k
Su cara junto a la mía
tenía mi madre al morir
y en su última agonía
para que no sufriera yo
me miraba y se reía.
Asociación para la Defensa y Protección del Campo Comunal de El Granado
ADPCCEG.
C/ La Plaza 52
21594 El Granado, Huelva.
correo:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro Nacional de Asociaciones: 616720
Desde 1547 nada mas granaíno.
Campo Comunal de El Granado.
El valor de lo público.

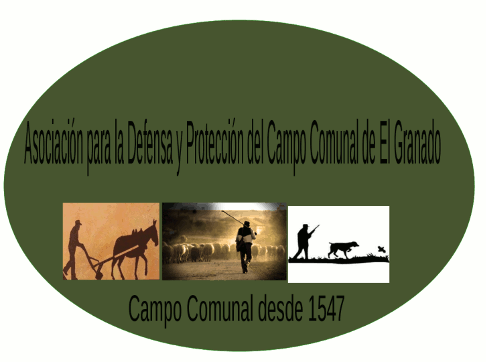
 (caña, hebreo)
(caña, hebreo) 